Espejito, espejito mágico... El retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde
 Dicen los expertos que cuando regresemos de la parálisis individual y colectiva motivada por la pandemia y nos aferremos a la “nueva normalidad” seremos más resilientes y reflexionaremos sobre nuestras costumbres: aumentaremos la responsabilidad, cambiaremos los patrones de consumismo salvaje por un consumo consciente y más humano; poseeremos menos cosas que cuidaremos más; aumentará nuestra inteligencia emocional y perderemos gran carga de victimismo. O sea, que volveremos a ser como nuestros abuelos.
Dicen los expertos que cuando regresemos de la parálisis individual y colectiva motivada por la pandemia y nos aferremos a la “nueva normalidad” seremos más resilientes y reflexionaremos sobre nuestras costumbres: aumentaremos la responsabilidad, cambiaremos los patrones de consumismo salvaje por un consumo consciente y más humano; poseeremos menos cosas que cuidaremos más; aumentará nuestra inteligencia emocional y perderemos gran carga de victimismo. O sea, que volveremos a ser como nuestros abuelos.
Teniendo en cuenta todo esto y que hace casi dos meses que no utilizo rímel, ni pendientes, ni pienso en el conjunto que luciré para el próximo evento cultural, y que a la mayoría de los hombres que conozco les ha crecido la barba y las canas, sin necesidad de la aplicación famosa que te muestra el rostro envejecido, me da por pensar cómo llevaría la desescalada el mismísimo Dorian Gray.
Antes de la pandemia, como consecuencia natural de nuestro al “culto al cuerpo” y la obsesión por la imagen y su proyección social, desquiciados como estamos por corregir los estragos de la edad en el gimnasio o el quirófano y contradecir el tópico literario “Vanitas Vanitatis”, se fomentaba, desde todos los ámbitos, la “gerascofobia”; es decir, el miedo a envejecer.
Una amiga, teñida de rubio, me preguntaba hace poco si se dejaba las canas que había aireado en confinamiento, y no supe qué contestar.
Si en vez de ella me lo hubiese preguntado el mismísimo Dorian Gray, hubiera estado bien responder lo que afirmaba Salomón en el Antiguo Testamento.
“No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno (Eclesiastés, 1:10)”.
¿Quién soy yo para contradecir los deseos de un personaje? Ni lo hice antes, mientras leía su novela, para apaciguar sus ínfulas de Narciso; ni lo haré ahora, si lo que pretende es justo lo contrario, aceptar el paso del tiempo.
Y es que, como le repito siempre a mis alumnos de escritura creativa, a los personajes literarios hay que empoderarlos con voz propia, con características únicas, compartamos o no su propósitos y actuaciones, porque funcionan como paradigmas ideológicos que influyen en el lector. Por eso, escribir supone una responsabilidad social.
Los escritores y los artistas, que cultivamos con el mismo afán la creación de personajes que nuestra dosis de vanidad, sabemos de sobra de qué se trata esta insensata costumbre de esperar elogios cuando compartimos nuestras creaciones. A más de uno se le ha quedado cara de póker cuando las lisonjas recibidas han sido las mínimas y la conversación ha saltado con naturalidad a otro tema. “Así que me decías que te gustó mi relato…”, intentamos titubeantes para que nos regalen los oídos.
Como no hay criterios sobre gustos y nunca llueve a gusto de la mayoría, la única forma que tenemos de conocer el valor de nuestra obra literaria es procurar la aceptación de los lectores.
Lo cierto es que la vanidad está en nosotros y es tremendamente difícil de ocultar.
Oscar Wilde (Dublín, 1854- París, 1900) publicó “El retrato de Dorian Gray” como una novela breve en 1890 y, al año siguiente, editó una nueva versión corregida, ampliada y un prefacio, que es la que se conoce hoy.
La novela está disponible en nuestra colección virtual del Catálogo Jábega.
En plena época victoriana, el joven Dorian Gray regresa a Londres tras la muerte de su abuelo para ocupar la casona de sus ancestros. Allí conoce al pintor Basil Hallward, que se obsesiona con su belleza y lo retrata de una manera perfecta.
Un día, lord Henry Wotton visita al pintor y se queda admirado por la belleza del retrato de Dorian, al que le quedan pocos retoques para ser terminado.
“—Quiero que me expliques por qué no quieres exponer el retrato de Dorian Gray. Quiero la verdadera razón.
—Te he dicho la verdadera razón.
—No, me dijiste que era porque había demasiado de ti en él. Vamos, eso es pueril.
—Harry —dijo Basil Hallward mirándolo a los ojos—, todo retrato que se pinte con sentimiento es un retrato del artista, no del modelo. El modelo no es más que el accidente, la ocasión. No es a él a que revela el pintor; es el pintor el que se revela a sí mismo en el lienzo coloreado. La razón por la que no voy a exponerlo es que temo haber mostrado en él el secreto de mi propia alma”.
Instantes después, se produce el encuentro entre lord Henry y Dorian Gray y mientras el joven posa para el pintor, lord Henry lo convence de las maravillas que encierra el tesoro de su juventud.
“—Posee usted la juventud más maravillosa, y la juventud es lo único que merece la pena poseer.
—Yo no lo creo así, lord Henry.
—No, ahora no lo cree. Algún día, cuando sea viejo y feo y esté lleno de arrugas, cuando el pensamiento haya marcado su frente de surcos y la pasión haya abrasado sus labios con fuego aborrecible, lo creerá, lo creerá terriblemente. Ahora, vaya donde vaya, usted encanta al mundo. ¿Será siempre así?... Tiene usted un rostro maravillosamente bello, señor Gray. No frunza el ceño. Lo tiene. Y la belleza es una forma de genio; en realidad es más elevada que el genio, ya que no requiere explicación. Es uno de los grandes hechos del mundo, como la luz del sol, la primavera, el reflejo en las aguas oscuras de esa concha de plata que llamamos luna. No se puede cuestionar. Tiene un derecho divino de soberanía. Hace príncipes a quienes la poseen (…)
Sí señor Gray, los dioses se han portado bien con usted. Pero lo que los dioses dan lo quitan rápidamente. Usted sólo dispone de unos pocos años para vivir real, perfecta y plenamente. Cuando su juventud desaparezca, su belleza se irá con ella, y entonces descubrirá de pronto que ya no quedan triunfos para usted (…) ¡Ah! Goce de su juventud mientras la posea”.
Dorian Gray se queda conmocionado con las palabras de lord Henry. Por primera vez es consciente de su juventud y de que la perderá.
Dorian mira el cuadro recién terminado y confiesa en voz alta que vendería su alma al Diablo por permanecer siempre joven como aparece en la imagen. Y su deseo se cumple: mientras el retrato envejece paralelamente con su decadencia física y sus actos de libertinaje y perversión, él mantiene intacta su juventud.
La novela, considerada representante del terror gótico, nos presenta el temor irracional a envejecer que el señor Gray lleva hasta sus últimas consecuencias.
El temor al paso de los años ha sido una fuente de profunda inspiración para escritores y artistas.
Leía hace poco un relato maravilloso de Óscar Madagán en su libro “Puñetazos”. Se titula “La ciruela”.
A lo largo del relato, la fruta atesora el secreto de la eterna juventud.
“Cuando volví, la ciruela seguía allí. Inmaculada después de nueve días. Acababa de regresar de un viaje al Caribe. Recuerdo que abrí la puerta de mi casa, deposité la maleta en el salón y me dirigí directamente a la cocina con la intención de calmar mi sed con un vaso de agua fresca. Mientras bebía, mi mirada reparó distraídamente en la ciruela. Su piel lucía una saludable paleta de colores. Calculé que llevaría en mi casa al menos dos semanas y me sorprendió que después del tiempo transcurrido no hubiera comenzado ya a pudrirse.
(…)
El fenómeno se convirtió en viral cuando publiqué una segunda foto seis meses después.
(…)
A un experto de la OMS (Organización Mundial de la Salud) se le ocurrió que la ciruela podía ser portadora de algún virus dañino para la humanidad.
(…)
Hoy, cuarenta años después de aquel viaje al Caribe, postrado en la cama de mi habitación, sigo mirándola. Aún intento comprender. Quizás al otro lado encuentre las respuestas. Por última vez cierro los párpados lentamente. Continúa flamante”.
Y es que, aunque a algunos les cueste admitirlo y otros no lo confiesen, hemos envidiado siempre el vigor de la juventud.
Me imagino ahora a la ciruela exultante, envidiada por todos, en pleno Jardín de las Hespérides (por supuesto, de mi propiedad), entre árboles cuyos frutos son capaces de propiciar la vida eterna (sin necesitar los incisivos de un vampiro). Y no me queda otra que sonreír a carcajada limpia evitando, eso sí, que se me noten las patas de gallo.
Desde tiempos inmemoriales, con diferentes ejemplos en la tradición infantil, hemos ideado multitud remedios y aliados quiméricos con tal de espantar el acoso del tiempo.
Quién no recuerda a Maléfica, la madrasta de Blancanieves y su inseparable “espejito, espejito mágico”, o a Gothel, la falsa madre de Rapunzel, que actúa impulsada por una vanidad monstruosa.
El espejo, como objeto fetiche de nuestra vanidad, está presente en nuestra tradición literaria.
En su Commedia, Dante refiere a los espejos y lo mismo hace Shakespeare a lo largo de toda su obra. ¿Qué descubre Alicia al otro lado del espejo? ¿Por qué pide Emma Bovary un espejo instantes antes de morir y tras haber recibido el último sacramento? Borges dice con su imbatible precisión poética: “Dios ha creado las noches que se arman/ de sueños y las formas del espejo/ para que el hombre sienta que es reflejo/ y vanidad. Por eso nos alarman”.
Reflejarse es un requerimiento de la identidad. La necesidad de percibir nuestro propio reflejo es una necesidad existencial por conocernos. Somos nosotros y nuestro reflejo. Por eso los espejos causan fascinación y espanto. A veces nos hieren y, en ningún caso, podemos prescindir de su verdad.
Así, lo expresa Óscar Wilde en el Retrato de Dorian Gray.
“El espejo extrañamente tallado que le había regalado lord Henry, hacía ya tantos años, estaba sobre la mesa; los cupidos de blancos miembros danzaban a su alrededor como antaño. Lo tomó, igual que aquella noche de horror en la que había percibido por primera vez la transformación operada en el fatal retrato, y con los ojos empañados por las lágrimas contempló su pulida superficie (…). Entonces sintió aborrecimiento por su propia belleza y, tirando el espejo al suelo, lo aplastó con el tacón convirtiéndolo en esquirlas plateadas. Era su belleza la que le había destruido, su belleza y la juventud por la que había rezado”.
La vanidad, auspiciada por el egocentrismo, ha forjado multitud de personajes y situaciones literarias.
Reconozco que me divierten los tipos que no consiguen ver más allá de si mismos y llevan el “yoísmo” hasta sus últimas consecuencias, como el protagonista de “Los celos”, de Quim Monzón, celoso de su miembro viril, al que no deja de elogiar su pareja mientras mantienen relaciones sexuales.
—¿Qué haces?
—Me gusta mucho.
—¿Te gusta mucho?
—Sí. —Hay un instante de pausa—. Me gusta mucho tu polla.
Otra vez lo mismo.
—Si no tuviera polla, ¿me querrías igual?
(…)
De un golpe seco le retira la mano. Tamar se levanta. Está preciosa e indignada.
—Te has vuelto loco.
—Loco no. Pero yo también existo. —Y adrede, para que suene ridículo, agrega en todo agudo—: ¿No te parece?
O el protagonista de “Benzodiazepina”, de Sergi Pàmies, que se cita consigo mismo para proponernos una singular metáfora sobre la dualidad que coexiste en todos nosotros.
“He quedado conmigo mismo dentro de dos horas. No me conozco personalmente, pero hemos hablado mucho por chat y, en una ocasión —para desearnos feliz año 2008—, por teléfono. No me gustó mi voz: ligeramente nasal y con cierta presunción de locutor nocturno. Siento curiosidad por saber si, cara a cara, seremos capaces de mantener las largas conversaciones que solemos compartir de madrugada.
(…)
Desde lejos, me veo llegar: me reconozco enseguida. Llevo la misma ropa y, en apariencia, tengo las mismas expectativas.
(…)
Incómodos, no sabemos cómo reaccionar hasta que, como un solo hombre y activados por la misma vergüenza, nos levantamos y, sin despedirnos, nos marchamos en direcciones opuestas”.
En 2018, Álvaro Pombo publicó “Retrato del vizconde en invierno”, una reflexión sobre las relaciones que los seres humanos tenemos con nuestra imagen.
Su protagonista, Horacio, vizconde de la Granja, un octogenario viudo, guapo y todavía elegante, a pesar de sus achaques, vive con sus hijos, Míriam y Aarón.
Por su ochenta cumpleaños, recibe como regalo un retrato al lienzo, que su familia encarga a un cotizado y prestigioso artista madrileño.
El vizconde, que envidia la juventud y rivaliza con su propio hijo, no soporta la imagen que le devuelve el retrato y, al más puro estilo de Dorian Gray, hace lo posible por sobrevivir a su deterioro.
Sin duda, un buen retrato, para bien o para mal, nos muestra el alma de la persona retratada.
Para terminar, cerraré con dos fragmentos que resumen bien mis constantes al vivir, leer y escribir. Procuro escandalizarme poco y aprender mucho.
El primero aparece en el prefacio de la novela.
“No hay libros morales e inmorales. Los libros están bien escritos o mal escritos”.
En el segundo, dialogan Lady Agatha y Lord Henry.
—¡Ah! Lord Henry, quiero que me diga cómo volver a ser joven.
—¿Recuerda usted algún error que cometiera en su mocedad, duquesa? —le preguntó.
—Muchos, me temo —exclamó.
—Entonces, cométalos de nuevo —prosiguió él en tono serio—. Para volver a la juventud no hay que hacer otra cosa que repetir las tonterías que se han hecho”.
Les deseo una feliz y atormentada lectura.
Ana Robles
Biblioteca de Informática y Telecomunicación
Mayo de 2020
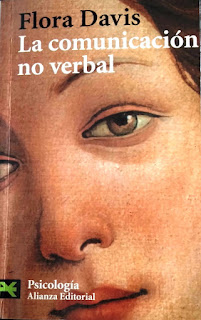

Perfectos comentarios
ResponderEliminarMe encanta "El retrato de Dorian Gray", sin duda alguno, mi libro favorito.
ResponderEliminar